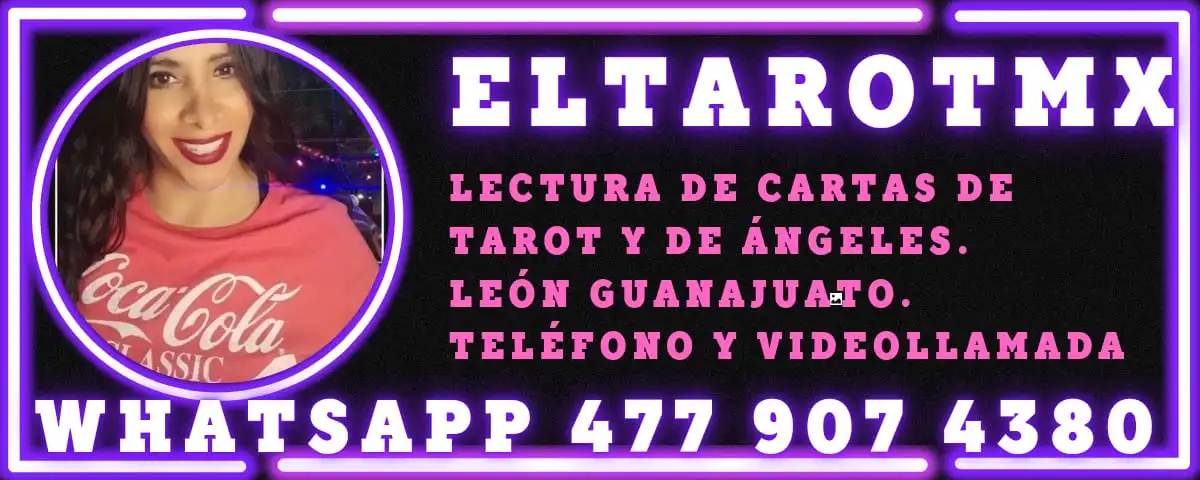Guanajuato: Origen, Significado y Toponimia | ¿Cuál fue su primer nombre?
Guanajuato: Origen, Significado y Toponimia de su Nombre. ¿Cuál fue su primer nombre?
Por: Héctor Juárez Lorencilla.
Read this text in English: Guanajuato City: Origin, Meaning & Toponymy of its Name | What was its first name?
Tabla de Contenidos
Introducción al significado y origen de Guanajuato
La hermosa ciudad de Guanajuato capital, Patrimonio de la Humanidad, encierra una rica historia y un profundo significado en su nombre.
¿Te has preguntado cuál fue el primer nombre de Guanajuato o qué significa GTO.? Aquí te sumergirás en su fascinante toponimia y el origen histórico que ha moldeado la identidad de esta icónica ciudad a lo largo de los siglos.
Significado de Gto.: Su nombre e historia
Cultura Chupícuaro y los primeros pobladores
Los primeros pobladores de lo que hoy conocemos como nuestro estado del Bajío se ubicaron al sur. Vivieron como cazadores y recolectores en las márgenes del río Lerma, donde comenzaron a cultivar maíz, frijol y calabaza, adoptando un modo de vida semiagrícola. Esto se conoce como cultura Chupícuaro, palabra derivada del purépecha que significa: “Lugar azul”.
Su localización estaba a siete kilómetros de los actuales Acámbaro y Tarandacuao. Desarrollaron el molcajete para triturar el maíz y elaboraban vasijas de diferentes tamaños, demostrando su conocimiento en la cocción del lodo. Además de cultivar, pescaban y recolectaban frutos y plantas silvestres de la región. Construyeron estancias (chozas de piedra con piso de lodo), lo que marcó su transición de nómadas a seminómadas y, finalmente, a sedentarios. En su época de mayor desarrollo, los hombres de Chupícuaro edificaron pirámides ovales.
Nombres prehispánicos y su toponimia
Los chichimecas, los primeros en asentarse en la región norte, la llamaban Mo – o – ti, que significa “lugar de metales”. Por su parte, los purépechas – chupícuaros del sur la nombraban Kuanasiuatu, un nombre que procede de kuanasi (rana) y uata (cerro), palabras que en lengua purépecha significan: “Lugar montuoso de Ranas” o “Cerro de ranas”. Más tarde, los mexicas denominaron a esta región Paxtitlán, “Lugar de la Paja”.
El Bajío es la región de México que comprende parte de los estados de Guanajuato, Querétaro, Los Altos de Jalisco y Aguascalientes. El nombre y el significado de Gto. están profundamente ligados a Paxtitlán, “lugar de ranas”, de ahí que muchas de sus artesanías representen a estos anfibios (del griego ANUROS) o batracios.
Invasiones y resistencia indígena
Los purépechas y tarascos asentados en el sur de lo que hoy es el estado, vivían bajo la constante amenaza de invasiones por tribus semisalvajes con sus propias costumbres, lenguas y religiones. Sin importar si eran guamares, cazcanes, pames o guachichiles, el peligro de robos, asesinatos y violaciones era una realidad cotidiana para los primeros pobladores de estos “cerros llenos de ranas”.
Los españoles castellanizaron a los grupos del norte como “chichimecas”, un término que abarcaba a todos los pueblos que vivían desde el río Lerma hasta la parte más septentrional de Aridoamérica.
Los primeros pobladores del territorio donde se asienta la ciudad capital se autodenominaban “guamares”. Llevaban el cabello largo y, a diferencia de otras tribus nómadas, los guamares y los pames usaban materiales para cubrir sus genitales; las mujeres vestían pieles a modo de falda, dejando el resto descubierto. A diferencia de otras tribus chichimecas, los guamares construían chozas redondas con paja. En cuanto a su culto, adoraban a los astros, la lluvia y la naturaleza en general. Conocían las propiedades de algunas plantas y las consumían en rituales, siendo el peyote una planta sagrada que los convertía en fieros guerreros.
Alcance de la cultura Chupícuaro
La cultura de Chupícuaro también abarcó partes del Estado de México, Hidalgo, Colima, Nayarit, Guerrero y Michoacán, conformando lo que la arqueóloga Beatriz Braniff denominó “la Tradición Chupícuaro”. Además, la región guanajuatense ocupada por esta cultura recibió influencias de otras importantes civilizaciones:
- La de Los Morales del Preclásico Superior (400 a.C.- 250 a.C.).
- Teotihuacán, del Horizonte Clásico (200 d.C.- 900 d.C.).
- Tolteca del Posclásico Temprano (900 d.C.- 1200 d.C.).
- Purépecha, del Posclásico Tardío (1200 d.C. – 1525 d.C.).
En 1522, la expedición de Cristóbal de Olid llegó a lo que hoy se conoce como Yuririapúndaro y Pénjamo, encontrando el territorio ocupado por la tribu Chichimeca en la parte central y norte, y por la tribu Purépecha en el suroeste.

Real de Minas de Guanajuato: El origen de la ciudad
Es importante señalar que pequeños grupos chichimecas ocupaban principalmente un sitio de la cañada llamado Paxtitlán, pero fueron los indios tarascos – purépechas quienes bautizaron este lugar como Quanaxhuato, que significa “lugar montuoso de ranas”.
La ciudad capital no habría surgido sin el descubrimiento de las vetas de plata en la Mina de Rayas y Mellado, lo que propició los primeros asentamientos y transformó el lugar en una pequeña villa.
Para 1574, esta población del Bajío ya existía como alcaldía mayor. Sin embargo, no fue hasta 1741 cuando recibió el título de Ciudad Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato por el Rey Felipe V.
En el siglo XVIII, la opulencia minera de la ciudad era evidente. Se construyeron grandes edificaciones en la calle Real, que desde entonces ha sido la principal vía de la ciudad y donde se levantaron las primeras construcciones. La minería creció considerablemente, dando origen a otras minas como La Mina de Cata, de Valenciana, Bocamina San Ramón, entre otras.
De Villa a Ciudad Capital: La evolución
En 1576 se fundó la Villa de León con el objetivo de contrarrestar las incursiones indígenas.

En 1590, se fundó La Villa de San Luis de la Paz para celebrar el pacto de Paz entre las autoridades españolas y la tribu Chichimeca.
El auge regional de la minería en el siglo XVIII propició la construcción de notables edificios civiles y religiosos en la ciudad capital y otras poblaciones, ejemplos magníficos de la arquitectura barroca y churrigueresca.
Para el año 1741, a la ciudad capital se le concedió el título de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, con derecho a usar escudo de armas.

Evolución del nombre de Guanajuato
La historia y la evolución del nombre de Guanajuato son tan ricas como sus vetas de plata.
En 1741, por orden del rey Felipe V de España, se le otorgó la categoría de “Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”, con la llegada del primer alcalde, Preafán de Rivera y Gómez.
Años antes, el 26 de octubre de 1679, por decreto del virrey Enrique de Rivera, había recibido el título de Villa, adoptando el nombre de “Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”. Para 1790, la creciente población ya era declarada intendencia.
La colonización española en esta zona se extendió a través de donaciones de tierras. Rodrigo Vázquez recibió propiedades para la explotación minera, mientras que Andrés López de Céspedes y Juanes de Garnica obtuvieron estancias ganaderas, sentando las bases para el asentamiento y desarrollo de la región.
Resistencia Indígena y Fundación de Guanajuato
Los Chichimecas: Guardianes del Territorio
Un aspecto fundamental de la historia de Guanajuato es la resistencia de sus habitantes originales. Los chichimecas de la región nunca se sometieron a la autoridad española, y sus constantes asaltos a los asentamientos recién establecidos fueron una fuerza a considerar.
Para proteger las valiosas actividades mineras, se construyeron cuatro fortines clave: El de Santiago, Santa Ana, Santa Fe y Tepetapa, que con el tiempo evolucionarían hasta convertirse en los barrios que hoy conocemos.
El fortín de Real de Santa Fe, por ser el más próspero, se estableció como la cabecera de los otros tres y fue crucial para el asentamiento definitivo de la ciudad capital en 1554.
Bajo las órdenes de Felipe II, la distribución de las casas se realizó de forma irregular y en desniveles, dando origen a las famosas callejuelas, pasajes, túneles, plazas y corredores que caracterizan a la capital del Bajío.
En 1679, por mandato de Carlos II, se estableció la icónica Plaza Mayor de la Villa con terrenos cedidos por los vecinos colonizadores.
Entre las primeras construcciones religiosas, destaca la parroquia de Nuestra Señora de Guanajuato, de distintivo color amarillo, y el primer convento, San Diego de Alcalá, ubicado junto al renombrado Teatro Juárez.
La Riqueza Minera y su Impacto en el Desarrollo de Guanajuato
Oro y Plata: Pilares de la Opulencia de Guanajuato
Guanajuato no solo fue una ciudad importante por su asentamiento; fue una potencia económica. Durante el siglo XVII, esta región se consolidó como el productor líder mundial de plata, superando a otros centros mineros como Zacatecas, Fresnillo y San Luis Potosí. Esta inmensa riqueza mineral, proveniente de la explotación de oro y plata, impulsó un desarrollo sin precedentes en la ciudad.
La opulencia alcanzada en el siglo XVIII se manifestó de forma impresionante en su arquitectura civil y religiosa. Ejemplos notables incluyen la primera capilla bendecida en 1555, perteneciente al Hospital de los Indios Otomíes, y el oratorio del Colegio de Compañía de Jesús, fundado hacia 1589 y ubicado a un lado de la Universidad de Guanajuato.
Para el año 1810, esta histórica ciudad, impulsada por sus imponentes minas, extraía la cuarta parte de la producción mundial de plata, un hito que cimentó su relevancia global.
De la Colonia al México Independiente: La consolidación de Guanajuato
Con la llegada del México independiente y la promulgación de la primera Constitución mexicana en 1824, durante la Primera República Federal, la ciudad fue elevada a un nuevo estatus: se convirtió en la Ciudad Capital del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, consolidando así su lugar preeminente en la nueva nación.
La evolución del estado del Bajío ha sido notable. Desde los asentamientos indígenas hasta estos tiempos modernos en que incluso existe la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (Uveg), de la cual mi esposa Jéssica se graduó como Ingeniera en Gestión de Tecnologías de Información.

—
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el nombre de Guanajuato
¿Cuál fue el primer nombre de Guanajuato?
El primer nombre oficial registrado, en su categoría de villa, fue “Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”, otorgado en 1679. Posteriormente, en 1741, recibió la categoría de “Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”.
¿Qué significa Guanajuato (GTO significado)?
El significado de Guanajuato proviene del purépecha “Quanaxhuato”, que significa “Lugar montuoso de ranas” o “Lugar donde abundan las ranas”. Las abreviaturas como GTO. se refieren comúnmente al estado o ciudad de Guanajuato.
¿Qué es la toponimia?
La toponimia de Guanajuato se refiere al estudio del origen y el significado de su nombre. Este nombre tiene raíces prehispánicas (purépechas) y ha evolucionado a lo largo de la historia colonial y moderna de México, reflejando su geografía y su historia minera.
Imágenes: Jéssica de la Portilla Montaño.